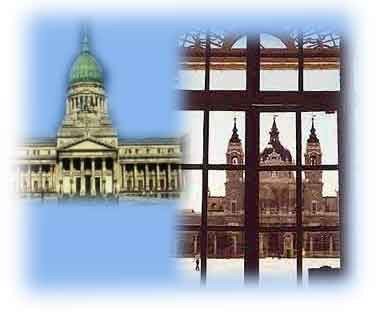La hora cero
Argentina conmemora el 26 de julio de 2002 el 50 aniversario de la muerte de María Eva Duarte de Perón, Evita. Falleció de cáncer en 1952, con apenas 33 años, pero en su corta vida tuvo tiempo de ser actriz, primera dama de la República Argentina, desafiar a las clases altas, ganarse a los “descamisados” y poner al país boca abajo. Pero si azarosa fue su vida, su muerte lo fue aún más.
Su cadáver, insepulto cuando los militares derrocaron a Juan Domingo Perón, trajo de cabeza a dos presidentes y se convirtió en un asunto de Estado. Esta es la historia, y en ella tuvo mucho que ver un médico español, el doctor Pedro Ara, encargado del embalsamamiento y la vigilancia casi constante del cuerpo de la mujer que más huella dejó en Argentina.
Si alguien conoció de primera mano la muerte y el posterior trasiego del cuerpo de María Eva Duarte de Perón, Evita, ese fue el doctor aragonés Pedro Ara. No eligió tal responsabilidad, y, aunque en un primer momento se sintiera muy honrado por el encargo del por entonces presidente de la República, Juan Domingo Perón, para que embalsamara y cuidara personalmente el cadáver de la primera dama argentina, seguramente el tiempo le hizo arrepentirse de haber aceptado el requerimiento.
El propio Ara relató su peripecia y la de Evita en el libro “El caso Eva Perón” (CVS Ediciones. Madrid, 1974), desde que se produjera el fallecimiento, un día de julio del invierno argentino de 1952, hasta la llegada a Madrid del cuerpo, en 1971.
El doctor Pedro Ara llegó aquel frío 26 de julio de 1952 a la residencia del presidente de la República, Juan Domingo Perón, cuando aún no se había hecho oficial la muerte de Evita. Los bonaerenses, sin embargo, llevaban días temiéndose lo peor. La radio no había lanzado ningún comunicado, pero la Policía comenzaba a acordonar la zona y a cortar el tráfico. Algunos grupos se agolpaban contra las verjas del palacio presidencial; otros rezaban, con velas encendidas y arrodillados sobre el asfalto. Cuando las gentes veían que la Policía abría paso al doctor Ara, le preguntaron: “¿Es verdad, señor, que Evita ha muerto?”.
El médico entró a la residencia por la puerta de la calle Agüero y fue acompañado a un pequeño salón. Allí le esperaba el ministro Mendé, quien le saludó con las siguientes palabras: “A los ocho y veinticinco minutos la señora de Perón ha pasado a la inmortalidad. El presidente y todos sus colaboradores queremos que usted, doctor Ara, prepare el cadáver para exponerlo al pueblo y ser luego depositado en la cripta monumental que hemos de construir”.
Quedaba poco tiempo, porque a las diez de la mañana del día siguiente debía instalarse la capilla ardiente de Evita en el Ministerio de Trabajo y Previsión. Por allí pasarían cientos de miles de argentinos durante los dieciséis días que duró el velatorio.
El encargo era difícil y comprometido. Según relata en su libro el propio médico, su mayor urgencia estaba en conseguir un ayudante de confianza: “Por suerte me acordé de un compatriota mío, catalán, hombre sencillo, grande, fuerte y honrado, acostumbrado al duro trabajo forense. Años atrás nos había ayudado, a su jefe y a mí, a preparar los restos del embajador de Italia y de su agregado naval para ser enviados a Roma. Me costó mucho dar con él. Vivía en un barrio extremo, mal iluminado, por el que rodé con mi coche entre baches y charcos hasta acertar. No le dije lo que íbamos a hacer ni adónde nos dirigíamos, pero sí le hice prometer que de lo que aquella noche viera no hablaría ni siquiera con su familia”.
De regreso con su ayudante a la residencia presidencial, el doctor Ara mantuvo una pequeña entrevista con el general Perón. Según cuenta Pedro Ara, el presidente le dijo: “Profesor, esta es su casa. Usted dispone y manda, sin que nada haya de ser consultado conmigo. Estoy muy de acuerdo en que la operación no sirva de espectáculo a nadie. Ni los ministros médicos estarán presentes. Tiene usted, doctor, puestas por dentro todas las llaves que comunican con el departamento de mi pobrecita mujer. No permita usted que entre nadie, ni aunque sea de la familia. Yo tampoco entraré. Vamos a cerrar ‘desde ya’ la comunicación con mi cuarto”.
Dentro de la habitación, junto al cadáver de Evita, estaba el médico que la vio expirar y le cerro los ojos, el doctor Ricardo Finochietto, y la madre y los hermanos de Eva Duarte, que rezaban en voz alta junto al padre Hernán Benítez. Todos salieron de inmediato de la habitación; el último fue el sacerdote, que se despidió con un “¡Que Dios le ilumine!”.
El doctor Pedro Ara y su ayudante se quedaron solos con Evita, la mujer más admirada, temida, odiada y amada de su tiempo, y con ella trabajaron toda la noche.